Cientificos Colombianos
Fabio de Jesus Jurado Valencia
Nacido en la ciudad señora, como se conoce al municipio de Buga, pero criado desde los tres años de edad en Florida, al suroriente del Valle del Cauca, el profesor Jurado inició su carrera docente en la década de los años 70; caracterizada y recordada por él, como una década de un intenso movimiento intelectual y cultural en Cali, ciudad que marcó lo que sería su futuro como profesional de la educación y en donde cursó su Licenciatura en Literatura, en la Universidad Santiago de Cali.
Para los años 70, según el profesor Fabio Jurado, era muy extraño que un estudiante universitario no estuviese relacionado con organizaciones políticas; existía una convergencia entre la experiencia académica e intelectual y la experiencia política; había preocupación sobre cómo proyectar y darle sentido, en la vida social, a lo que se aprendía en la universidad: “Cali fue por entonces un referente político y cultural”, relata. Es así como recuerda a intelectuales como “Estanislao Zuleta, quien introdujera el sicoanálisis en Cali, Enrique Buenaventura, quien en el campo del teatro hizo rupturas en Colombia y en América latina, igualmente intelectuales y escritores como Fernando Cruz Kronfly, quien desde el ámbito de la semiología y la epistemología nos ayudaba a comprender los desarrollos de las disciplinas humanísticas y su lugar en los contextos socioculturales”. También nombra a Eduardo Serrano, Anthony Sampsosn y Edgard Vásquez, de quienes afirma contribuyeron a la configuración de un proyecto intelectual, que a través del tiempo se ha ido materializando en una generación, hoy dispersa en Colombia y en otros países.
Es así como recuerda a intelectuales como “Estanislao Zuleta, quien introdujera el sicoanálisis en Cali, Enrique Buenaventura, quien en el campo del teatro hizo rupturas en Colombia y en América latina, igualmente intelectuales y escritores como Fernando Cruz Kronfly, quien desde el ámbito de la semiología y la epistemología nos ayudaba a comprender los desarrollos de las disciplinas humanísticas y su lugar en los contextos socioculturales”. También nombra a Eduardo Serrano, Anthony Sampsosn y Edgard Vásquez, de quienes afirma contribuyeron a la configuración de un proyecto intelectual, que a través del tiempo se ha ido materializando en una generación, hoy dispersa en Colombia y en otros países.
 “Tras presentarse un periodo de fisuras en el ámbito político y luego de haber vivido con mucha intensidad el movimiento político de los años 70, pensé en irme de Colombia, porque aquella ideología social en la que muchos habíamos creído, y que personalmente, había considerado una posibilidad de crecimiento intelectual y político, se estaba debilitando en el país”, era 1980, siendo presidente Julio César Turbay Ayala, asegura.
“Tras presentarse un periodo de fisuras en el ámbito político y luego de haber vivido con mucha intensidad el movimiento político de los años 70, pensé en irme de Colombia, porque aquella ideología social en la que muchos habíamos creído, y que personalmente, había considerado una posibilidad de crecimiento intelectual y político, se estaba debilitando en el país”, era 1980, siendo presidente Julio César Turbay Ayala, asegura.
Con recursos propios, fruto de sus ahorros como profesor de secundaria, el profesor Jurado emprende su viaje a México e inicia en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la Maestría en Letras Iberoamericanas, siendo becario desde el año 1983 hasta 1985 del Instituto de Investigaciones Filológicas de esa institución. Estudios que luego complementó con el Doctorado en Literatura de esa misma universidad.
Los estudios previos realizados por el profesor Fabio Jurado con sus estudiantes de bachillerato, sobre la obra literaria de Juan Rulfo fueron determinantes para el desarrollo investigativo que adelantó en México. “De Juan Rulfo me interesaba el espíritu crítico que generaba su obra, especialmente, en los jóvenes; traté de vincular la semiótica literaria, aprendida en Cali, con un autor específico cuya obra también constituía una ruptura en la tradición literaria latinoamericana”, de allí su tesis de maestría: “La narrativa de Juan Rulfo: polifonía e intertextualidad”.
En la misma línea de conjugar la literatura con la educación, Jurado realiza su tesis de doctorado, cuatro años después, titulada “Recepción literaria y producción de texto crítico”, en la que analiza la recepción de ciertos autores literarios en las aulas de bachillerato haciéndolo merecedor de una mención honorífica en la UNAM. “Autores como Juan José Arreola fueron un referente para mostrar cómo en las aulas de bachillerato se pueden formar lectores críticos, siempre y cuando los maestros de lengua y literatura asuman su labor como críticos y analistas de los textos. Esta perspectiva de investigación la he sostenido hasta hoy”.
Pero no solo crecimiento intelectual significó México para el investigador Fabio Jurado. Fue en este país donde conoció a su compañera sentimental, Patricia Gonzalez, quien adelantaba una maestría en medicina social para esa época y en donde nació su primer hijo, en el año del terremoto más desastroso en ese país: 1985.
Luis Enrrique Orozco Silva
Creo que aquí la revolución en materia educativa y en el campo de la Educación Superior no puede ser solamente de cobertura. Sucede que lo que está en crisis en materia de universidades es el mismo modelo en que se inspiran. Estas instituciones están sufriendo un vértigo de adaptación a las urgencias que les plantea la sociedad actual. El país necesita otro tipo de universidad...”, afirma y lo reafirma, absolutamente convencido; y lo hace ante auditorios universitarios, ante generadores de política, en la misma universidad donde trabaja, aunque también sabe que no se ha encontrado el perfil de la universidad deseable: más pertinente, de mejor calidad y mejor equipada para atender los diversos mercados existentes. Tanto le preocupa este tema que no cesa de organizar foros nacionales e internacionales, con los mejores especialistas del ramo donde se discuten las posibles políticas de Estado en materia de educación universitaria, tanto pública como privada.
Su reto actual es seguir trabajando en investigación y análisis de las dinámicas de transformación de la educación superior, para que tales políticas sean razonadas e inspiradas en las exigencias del interés general, convencido de que el bien público que estas instituciones producen no puede ser administrado con racionalidad privada; así las organizaciones que presten el servicio público de la educación tengan un origen privado. Debemos ir -agrega- hacia la reinvención de la Universidad, el formato clásico de la investigación de investigación, ya no opera. Debemos redefinir las viejas funciones sustantivas de la universidad clásica: investigación, docencia y proyección social.


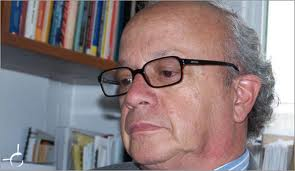

 Olga Zuluaga
Olga Zuluaga
Mientras la investigadora Olga Lucía Zuluaga Garcés conversa trata de rememorar, con la mayor precisión posible, los hechos y las fechas de los momentos más representativos de su vida. Ella toma nota día tras día de sus tareas y obligaciones pendientes, pues ella es meticulosa y organizada; cualidades fundamentales en el campo de la investigación y el liderazgo.
Su experiencia en investigación comenzó en la década de 1970 –recién terminaba su Licenciatura en Educación en Filosofía e Historia, en la Universidad de Antioquia–, con la exploración de los archivos de la Biblioteca Nacional y de la Biblioteca Luis Ángel Arango, en Bogotá. . En ese primer trabajo me sentí realizada, además la Universidad de Antioquia me financió para hacer una pasantía de tres meses en la capital”, recuerda la filosofa e historiadora. “Exploré las fuentes para proyectar la historia de las prácticas pedagógicas en Colombia, desde la época de la Colonia hasta el siglo XX”..
La propuesta consistía en estudiar algo que no había sido revisado por los historiadores de la educación:  las escuelas Normales, la formación de los maestros, la creación de las escuelas, los manuales utilizados para formar a los maestros, las corrientes pedagógicas adoptadas en el país, y las relaciones de la práctica pedagógica con la política.
las escuelas Normales, la formación de los maestros, la creación de las escuelas, los manuales utilizados para formar a los maestros, las corrientes pedagógicas adoptadas en el país, y las relaciones de la práctica pedagógica con la política.
Ese proyecto fue una de las semillas del Grupo de investigación que lidera desde hace casi 30 años: “Historia de la práctica pedagógica en Colombia”, clasificado en la Categoría A de Colciencias y adscrito a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. En el grupo participan 43 personas (entre profesionales y estudiantes) y fue fundado en 1978 por los profesores: Jesús Alberto Echeverri Sánchez, Humberto Quiceno Castrillón, Oscar de Jesús Saldarriaga Vélez, Javier Sáenz Obregón, Alberto Martínez Boom, Alejandro Álvarez Gallego, y por ende Olga Zuluaga, quien es la coordinadora y la que puso la primera piedra. Ella afirma que desde niña tuvo proyección de líder y cuenta que “en la escuela las profesoras me dejaban a cargo de la escuela para salir a tomar cursos de actualización”.
El Hasta mediados del año 2007 el Grupo de investigación ha desarrollado más de 25 proyectos en el área de las Ciencias Humanas y la Educación, ha tenido impacto en la reforma de las Escuelas Normales en Colombia y en las Facultades de Educación. “Hemos experimentado con dispositivos en la formación de los maestros, para tratar de vencer las distancias entre intelectuales y maestros”, explica la profesora y agrega que denomina a los profesores “Sujetos del saber pedagógico”, y agrega ¡ellos no sabían de que lo eran!.
La propuesta consistía en estudiar algo que no había sido revisado por los historiadores de la educación: las escuelas Normales, la formación de los maestros, la creación de las escuelas, los manuales utilizados para formar a los maestros, las corrientes pedagógicas adoptadas en el país, y las relaciones de la práctica pedagógica con la política.
Ese proyecto fue una de las semillas del Grupo de investigación que lidera desde hace casi 30 años: “Historia de la práctica pedagógica en Colombia”, clasificado en la Categoría A de Colciencias y adscrito a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. En el grupo participan 43 personas (entre profesionales y estudiantes) y fue fundado en 1978 por los profesores: Jesús Alberto Echeverri Sánchez, Humberto Quiceno Castrillón, Oscar de Jesús Saldarriaga Vélez, Javier Sáenz Obregón, Alberto Martínez Boom, Alejandro Álvarez Gallego, y por ende Olga Zuluaga, quien es la coordinadora y la que puso la primera piedra. Ella afirma que desde niña tuvo proyección de líder y cuenta que “en la escuela las profesoras me dejaban a cargo de la escuela para salir a tomar cursos de actualización”.
El Hasta mediados del año 2007 el Grupo de investigación ha desarrollado más de 25 proyectos en el área de las Ciencias Humanas y la Educación, ha tenido impacto en la reforma de las Escuelas Normales en Colombia y en las Facultades de Educación. “Hemos experimentado con dispositivos en la formación de los maestros, para tratar de vencer las distancias entre intelectuales y maestros”, explica la profesora y agrega que denomina a los profesores “Sujetos del saber pedagógico”, y agrega ¡ellos no sabían de que lo eran!
Señala que el grupo pone en comunicación la Pedagogía con la tradición pedagógica tanto nacional como internacional, y que el trabajo del Grupo “fortalece en este país el oficio de investigador en Pedagogía. De este modo, se identificará al pedagogo no sólo como el que enseña, sino también como el que ejerce el ejercicio de investigar, ventaja significativa tanto para los Maestros como para los Investigadores, ese es uno de los aportes más importantes”.
Dentro de la producción del grupo se destacan 82 artículos de investigación, 64 capítulos de libro redactados, la publicación de 13 libros de investigación; además ostentan 107 productos de divulgación o popularización de resultados de investigación y siete (7) productos asociados a servicios técnicos o consultoría cualificada.
